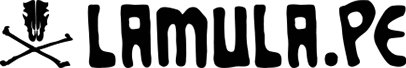El Programa Haku Wiñay
¿Cómo ingresan las mujeres al eje de fortalecimiento económico?
Introducción
Entre el 2001 y el 2010, el Producto Bruto Interno (PBI) del Perú tuvo un crecimiento medio anual de 6.4%, trayendo una reducción del 25% en el número de personas viviendo en condición de pobreza (FIDA, 2013). Este crecimiento, empero, no necesariamente ha seguido un patrón homogéneo y equitativo. Al 2015, son la costa y algunos espacios de la sierra norte los que han presentado la mayor reducción en la pobreza para el periodo 1996 – 2012 (Escobal y Armas, 2015). En la misma línea, altos niveles de privación permanecen, y se vuelven cada vez más severos para personas residiendo en ámbitos rurales de origen indígena. De acuerdo a un informe de OXFAM, la probabilidad de ser pobre si se está viviendo en zona rural se ha triplicado en los últimos 10 años, y es 15 puntos porcentuales mayor para aquellos que hablan una lengua nativa como lengua materna (OXFAM, 2014).
Esta permanencia de la pobreza en ámbitos rurales nos lleva a indagar sobre la productividad y desarrollo económico propio de este sector. En el 2013, el sector agrario solo representaba en el 1% del PBI, pero empleaba a más del 25% de la Población Económicamente Activa a nivel nacional, convirtiéndolo en el sector productivo con mayor demanda de mano de obra (Gestión, 2013). En la misma línea, en el 2012 el Censo Nacional Agropecuario reportaba que el número de productores en el país fue de 2 260 973, dando cuenta de la extensión de esta actividad. Sin embargo, se confirman también dificultades vinculadas al trabajo agrícola: solo el 1% de productores usa electricidad en sus actividades, el 77.3% no emplea maquinaria de ningún tipo, y el 38% no aplica ningún abono (El Comercio, 2013). Por lo demás, en un país en el que predominan los pequeños terrenos, el tamaño de la propiedad representa un determinante importante de la pobreza rural (Escobal y Armas, 2015); resultado de ello cerca de la mitad de la producción agrícola familiar se dedica al autoconsumo, y solo el 16.5% a la venta (FONCODES, 2016).
Con respecto a la presencia de mujeres en esta actividad, el Censo Nacional Agropecuario del 2012 reporta que el 18.2% de trabajadores permanentes y el 27.2% de trabajadores eventuales lo eran (INEI, 2012). Sin embargo, de acuerdo al Informe de Brechas de Género del mismo INEI, el porcentaje de mujeres que reportaba dedicarse a actividades agrícolas en el mismo 2012 ascendía a 69.5% en el sector rural, solo 5 puntos porcentuales por debajo del promedio de hombres. El desfase en las cifras de ambos reportes parece responder al hecho que la mayoría de productoras mujeres -dedicadas principalmente a la producción de alimentos para el auto consumo- no poseen la tierra que trabajan, o son pequeñas propietarias y con una parcela promedio considerablemente menor a la de los hombres (1,8 y 3 has en promedio, respectivamente). Ambas condiciones afectan la visión que las mismas mujeres tienen de su propia actividad como productoras, y limitan su acceso a créditos y recursos financieros. Si bien los créditos permitirían a las productoras ampliar, diversificar y mejorar la calidad de su producción, solo el 6.4% de productoras gestiona uno -versus el 10.4% de hombres. De las que nunca han gestionado un crédito, el 36.8% no lo hizo por no considerarlo necesario, y el 15.2% por no contar con garantías (INEI, 2015).
En el contexto de las carencias presentadas se inserta Haku Wiñay, fundado el 2012. Haku Wiñay es un programa nacional, que como parte de FONCODES y del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) se inserta en la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (ENDIS) como parte del Eje de Inclusión Económica. Por inclusión económica se entiende a la ampliación de oportunidades económicas para hogares en territorios en situación de pobreza. Su objetivo como programa, empero, es el desarrollo de capacidades productivas y de emprendimientos rurales que contribuyan a la generación y diversificación de ingresos, y a la mejora del acceso a la seguridad alimentaria de dichos hogares. La manera en que se espera este objetivo sea encontrado es a través de una mejora en las capacidades técnicas, en el acceso a activos productivos, y en el fortalecimiento del capital humano y social de los usuarios.
Si bien la focalización del Programa ha seguido una metodología que permite identificar a centros poblados como ámbitos de intervención (FONCODES, 2016), la población objetivo de Haku Wiñay son hogares rurales con economías de subsistencia y en situación de pobreza. En esta línea, el Programa cae nuevamente en la presunción de comprender al hogar como unidad socioeconómica natural, dentro de la cual se da una repartición equitativa de los recursos y el poder en la toma de decisiones entre todos sus miembros. Es importante detallar que este análisis se basará en un análisis del contenido de la política Haku Wiñay (Roth, 2007), buscando comprender su determinación teórica / filosófica, su intersección con otras iniciativas y encuadre en un programa de mayores dimensiones, así como sus limitaciones en cuanto a su aproximación a la superación de las desigualdades de género en el país.
Teoría del cambio del Programa Haku Wiñay
Puesto en términos de una teoría de cambio (Meny y Thoening, 1992), Haku Wiñay tiene como objetivo de Programa alcanzar la inclusión económica de población en condición de pobreza, a través de una sinergia de esfuerzos orientados al acceso a entrenamiento y recursos para la mejora productiva, la mejora en las condiciones de vida, y el desarrollo territorial de las zonas intervenidas. En esta línea, el Programa cuenta con cuatro objetivos específicos, que sirven de referente para el desarrollo de las estrategias que componen la iniciativa: (1) fortalecer el desarrollo de las actividades productivas, (2) mejorar las condiciones de vida de los hogares atendidos , (3) promover iniciativas de pequeños negocios, y (4) promover conocimientos financieros básicos .
Sin duda, la ruta planteada es innovadora, pues aborda el fortalecimiento productivo a través de la consolidación de capacidades y oportunidades económicas, y ya no únicamente a través del desarrollo de infraestructura (Vargas y Trivelli, 2014). En palabras del mismo FONCODES, en el documento de presentación al Programa Presupuestal de Haku Wiñay al 2017:
El crecimiento económico de la última década y la mayor disponibilidad de recursos públicos no ha sido suficiente para acortar las brechas de acceso a distintos servicios públicos y mercados formales de muchos hogares, en especial de los hogares rurales con economía de subsistencia. Por ello, el Estado Peruano tiene como principales lineamientos de política la mayor inclusión social… en esta línea, el MIDIS… propone una estrategia de inclusión económica que priorice a las poblaciones históricamente rezagadas, cuyos territorios presentan brechas significativas en infraestructura, dificultades de acceso a mercados de productos y laborales, así como oportunidades económicas (FONCODES, 2016, p. 2).
Este Programa, pues, se inserta en una nueva corriente de iniciativas orientadas a la reducción de la pobreza bajo un enfoque de ‘crecimiento con estabilidad’ (Céspedes y Guabloche, 2002), en donde se hacen esfuerzos más focalizados y sostenibles para el desarrollo. Esto es, se trabaja directamente en la productividad de las zonas menos privilegiadas, en conjunto con otros esfuerzos de protección social incluidos en la ENDIS.
Pero, ¿y los aspectos vinculados al Género...?
Algunos documentos oficiales del Programa Haku Wiñay reportan operar bajo un enfoque intercultural, territorial y de género (FONCODES, 2012, p. 10). Ciertamente, Haku Wiñay innova en su flexibilidad, tanto en la implementación como en la libertad que se les da a los usuarios de elegir el tipo de asistencia que se desean recibir (Ponce y Escobal, 2016).
No obstante, si bien información referida a la aplicación de un enfoque de género en su aplicación es repetida con frecuencia, y gran parte de la publicidad del Programa Haku Wiñay cuenta con fotografías de mujeres productoras, la estrategia no ha hecho esfuerzos suficientes por definir con exactitud a qué se refiere con la aplicación de dicho enfoque, o a cómo se integra a las mujeres en esta iniciativa. Publicaciones oficiales reportan que el involucrar la familia completa “permite que la mujer asuma un rol importante en las actividades en el hogar y dentro del sistema de producción” (FONCODES, 2016b, p. 118). En la misma línea, se reportan algunos datos generales en donde se asegura que la “participación en actividades como los huertos, agua segura, cocinas mejoradas y algunas en la conducción del cacao injertado -esta última actividad la trabajan en conjunto con el esposo- … las ha fortalecido frente a la familia” (FONCODES, 2016b, p. 84). La naturaleza de tal fortalecimiento, empero, así como las implicancias que este tiene en su vida diaria, en su capacidad de producción real y en su autonomía no son especificadas a la fecha.
La razón de la falta de información desagregada sobre las intervenciones productivas orientadas a mujeres y sus resultados puede residir en la definición que el Programa da de su público objetivo. Haku Wiñay define al hogar como su principal beneficiario, y sus progresos son evaluados en cuanto a las mejoras generadas a nivel del hogar en general. Aquí reside, pues, la falta principal del Programa en términos de género. Haku Wiñay cae nuevamente en la presunción de comprender al hogar como unidad socioeconómica natural, dentro de la cual se da una repartición equitativa de los recursos y el poder en la toma de decisiones entre todos sus miembros (Moser, 1995). Sin embargo, la prevalencia de altos niveles de violencia doméstica, analfabetismo femenino y una sobrecarga de labores totales en las mujeres en zonas rurales sugieren una realidad muy diferente. Es en esta línea que se hacer necesario dejar de pensar a la estructura familiar como un sistema equitativo y abordarlo en sus desigualdades, muchas de las cuales provienen de la condición de desventaja en la cual muchas mujeres rurales se encuentran, dado a la falta en el acceso y control de recursos fuera de la esfera familiar (Agarwal, 1997).
Como se mencionó en la sección anterior, las limitaciones que las mujeres enfrentan para potenciar su desarrollo productivo están relacionadas con la tenencia y el acceso a la tierra, su mayor presencia en el comercio agrícola interno, la falta de acceso a servicios financieros tales como los créditos, y el acceso insuficiente a asistencia técnica y capacitación necesaria para la mejora de su productividad (INEI, 2015). En la misma línea, investigaciones orientadas a comprender las dinámicas de la riqueza en la producción agropecuaria sugieren que los activos claves para la generación de cambios en los niveles de pobreza están vinculados a la tierra, al ganado y al acceso y uso de tecnología productiva, y su capacidad de diversificar (Escobal y Armas, 2015).
En esta línea, una intervención orientada al desarrollo productivo con enfoque de género y abocado a la superación de desigualdades entre hombres y mujeres rurales, incluiría un componente orientado principalmente al fortalecimiento de la capacidad productiva de las mujeres en específico, y ya no solo como miembros de un hogar beneficiario. Si nos permitimos ser más específicos, nuestra visión sugiere que esta intervención debería, además, estar orientada a facilitar a que más mujeres tengan un mayor acceso a la tierra. La tenencia de tierra no solo respalda la voz de las mujeres al interior de las negociaciones en sus hogares, sino que le permite ampliar sus posibilidades en el acceso a créditos. Este énfasis en el fortalecimiento productivo no debe implicar, empero, el no reconocimiento de las muchas otras actividades a las cuales las mujeres están avocadas a lo largo de su día, y que representan una sobrecarga significativa en su tiempo y capacidad de acceso a otras iniciativas de asistencia técnica (Moser, 1995). Esto implicaría, pues, la re-elaboración no solo de Haku Wiñay sino también de la ENDIS en general. Se buscaría, pues, que otros Programas tales como CunaMas y JUNTOS se rediseñen, buscando la redistribución de labores de cuidado en el hogar con el Estado y los varones de cada familia.
La incorporación de un componente de esta naturaleza no está exento de ciertas controversias, empero. En términos de Arraigada (1999), una decisión de este tipo enfrenta un dilema vinculado a la universalidad versus selectividad de las estrategias orientadas al desarrollo. Intervenciones como Haku Wiñay y la propia ENDIS enfrentan ya esta decisión, al trabajar de manera focalizada en territorios calificados como pobres. Empero, incorporar un componente orientado a las mujeres les lleva a finar aún más la selectividad de estas iniciativas, pues dentro del universo hogares en condición de pobreza se trabaja, además y de manera más focalizada, con las mujeres de estas familias. Cómo justificar esta decisión en términos de costos y beneficios significa, pues, una re-estructuración de la misma filosofía sobre la cual Haku Wiñay y la ENDIS se sostienen (Meny y Thoening, 1992).
Referencias
Agarwal, B. (1997) ‘”Bargaining” and Gender Relations: Within and Beyond the Household’ Feminist Economics, 3 (1) pp. 1-51.
Arraigada, I. (1999) Políticas públicas y de género: una relación difícil. En Henriquez, N. (Ed.) Construyendo una agenda social. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. pp. 113-140.
Céspedes, N. y Guabloche, J. (2002) Heterogeneidad de la pobreza rural: Una aplicación del modelo ‘ordered data’. Revista Estudios Económicos, número 8. pp. 213-235
El Comercio (2013) ‘Censo agropecuario revela que 63% de tierras se riega solo cuando llueve’ [En línea] Disponible de: http://archivo.elcomercio.pe/economia/peru/censo-agropecuario-revela-que-63-tierras-se-riega-solo-cuando-llueve_1-noticia-1605956 [Consultado el 31 of Mayo, 2017]
Escobal, J. y Armas, C. (2015) Estructura agraria y dinámica de pobreza rural en el Perú. Documento de Investigación, 79. Lima: GRADE.
FIDA (2013) Dar a la población rural pobre del Perú la oportunidad de salir de la pobreza. Julio 2013. Lima: FIDA.
FONCODES (2012) El ABC del proyecto “Mi Chacra Emprendedora Haku Wiñay” Lima: FONCODES.
FONCODES (2015) Memoria Anual 2015. Inclusión y desarrollo para un país menos vulnerable y más solidario. Lima: FONCODES.
FONCODES (2016) Programa Presupuestal 0118 “Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales – Haku Wiñay” – Año 2017. Lima: FONCODES.
FONCODES (2016b) Estudio de Sistematización de la Experiencia de Ejecución de Proyectos “Haku Wiñay / Noa Jayatai” Lima: FONCODES
Gestión (2013) El sector agrario representa el 6% del PBI, pero emplea a más del 25% de la PEA. [En línea] Disponible de: http://gestion.pe/economia/sector-agrario-representa-6-pbi-emplea-mas-25-pea-2061757 [Consultado el 31 of Mayo, 2017]
Instituto Nacional de Estadística e Informática (2012) Resultados Definitivos: IV Censo Nacional Agropecuario 2012. Lima: INEI.
Instituto Nacional de Estadística e Informática (2015) Perú: Brechas de Género, 2015. Avances hacia la igualdad entre mujeres y hombres. Lima: INEI.
Meny, I. y Thoenig, C. (1992) Las políticas públicas. Barcelona: Editorial Ariel.
Moser, C. (1995) Planificación de Género y Desarrollo. Teoría, práctica y capacitación. Lima: Red entre Mujeres / Flora Tristán Ediciones. Pp. 33-89
OXFAM (2014) Pobreza y Desigualdad en el Peru: Cuando el crecimiento economico no basta. [En línea] Disponible de: http://www.oxfamblogs.org/lac/wp-content/uploads/2014/10/Anexo-Peru-Desigualdad.pdf [Consultado el 20 de Abril, 2016]
Roth, A. (2007) “Enfoque y teorías para el análisis de las políticas públicas, cambio de la acción pública y transformación del Estado” Ensayos de políticas públicas. Bogotá: Universidad del Externado.
Vargas Winstanley, S. y Trivelli, C. (2014) Transitando del discurso a la práctica: conexiones y reflexiones sobre desarrollo humano y política pública a partir de la creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Cuaderno de Trabajo, 19. Lima: PUCP. Departamento de Ciencias Sociales.
Escrito por
Publicado en
Mientras lejos de Casa.